Teoría tradicional y teoría crítica Max Horkheimer
En este artículo, Fernando Recinos nos invita a explorar las profundas diferencias entre dos formas de pensar la teoría: la tradicional, centrada en la descripción objetiva de los hechos, y la crítica, comprometida con la transformación de la sociedad. A partir del pensamiento de Max Horkheimer, figura clave de la Escuela de Frankfurt, se plantea una reflexión sobre cómo el conocimiento puede ser tanto herramienta de dominación como de liberación.
ARTÍCULOS Y EDITORIALESAGOSTO 2025
Fernando Recinos
8/18/20254 min read
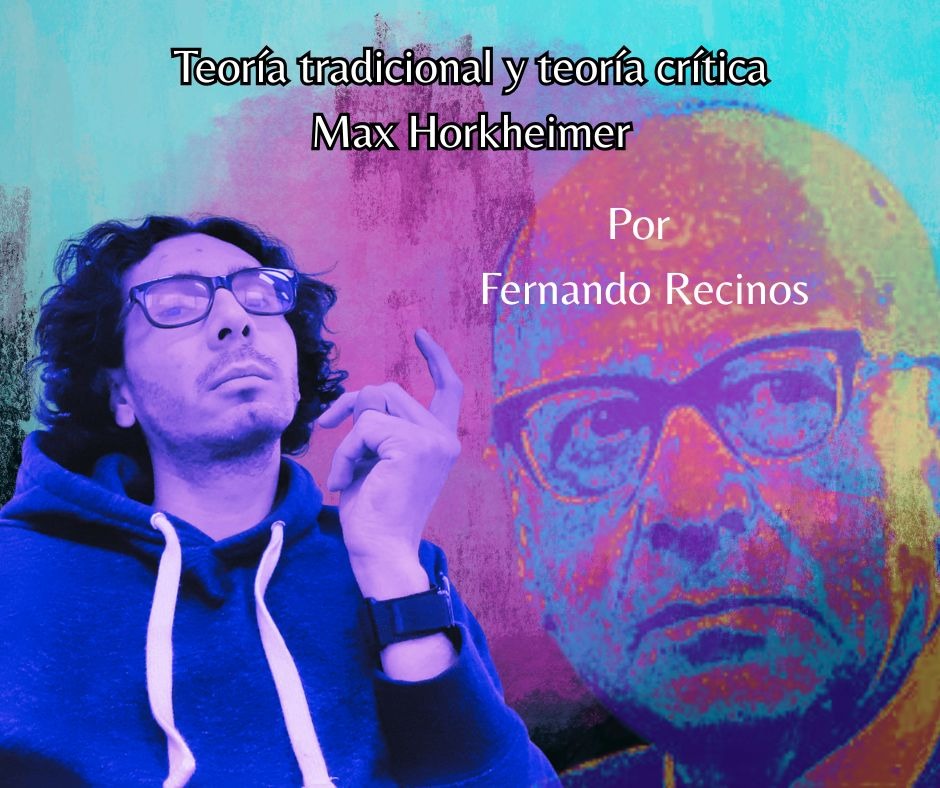
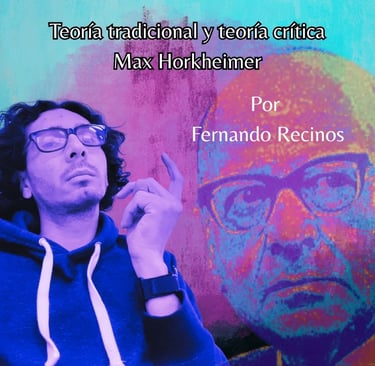
En la investigación tradicional, dice M. H., teoría equivale a un conjunto de proposiciones acerca de un campo de objetos, relacionadas entre sí de tal modo que permiten deducir de ellas otras proposiciones. La validez de las proposiciones depende de su concordancia con eventos concretos. El acabamiento de un saber se logra entonces por medio de la capacidad que adquiere de ser utilizado para caracterizar los hechos. Cualquier sistema teórico debe cumplir, dice, con la exigencia básica de que todas sus partes, sus proposiciones, estén encadenadas las unas con las otras. Entendida en este sentido, la sociología debería partir de la descripción de los fenómenos sociales hacia la comparación particularizada y, hasta entonces, avanzar hacia a la formación de conceptos generales.
La explicación teórica de un objeto establece una relación entre la simple percepción o comprobación de un hecho y la estructura conceptual de nuestro saber. Dentro del campo de la historia, establecer un modelo causal implica aceptar que de no haber ocurrido un hecho histórico específico las circunstancias resultantes se hubieran dado de manera diferente. Pero no basta con una relación interior a la ciencia de proposiciones lógicas que nos permitan establecer causaciones determinadas, hace falta considerar la sociedad como el escenario en que las hipótesis elaboradas se cumplen.
Para M. H. es preciso superar la concepción de la unilateralidad que sobreviene cuando los procesos intelectuales son separados del conjunto de la praxis social. Antes que nada es necesario reconocer que los hechos entregados a nuestros sentidos están preformados por el carácter histórico del objeto percibido y por el carácter histórico del órgano que percibe. La actividad humana moldea la forma en que nos enfrentamos a las relaciones sociales. La actividad característica de la sociedad de la economía burguesa es ciega y concreta, mientras que la del individuo es abstracta y consciente. Antes de la elaboración teórica consciente el hecho percibido está condicionado por ideas y conceptos humanos que se trasmiten socialmente. Aunque la acción conjunta de los seres humanos es la que determina la forma de existencia de su razón, el proceso y resultado que de ella se desprenden se les aparecen como producidos por una fuerza natural inmutable, como un destino suprahumano. La actividad científica tradicional responde solamente, y montada sobre la suposición de que es necesario plantear nuevos problemas y modificar viejos conceptos, a las exigencias de una situación social presente que demanda un perfeccionamiento del proceso económico en su totalidad.
Por el lado contrario encontramos el comportamiento crítico que niega los límites prefijados a la actividad científica entre individuo y sociedad. Para que la razón se haga comprensible a sí misma es necesario que los hombres actúen como miembros de un todo racional. El hombre así comprendido es parte de una trabazón con la totalidad social y la naturaleza. Sus esfuerzos científicos le permiten llegar al conocimiento de su hacer y la contradicción contenida en su propia existencia. Es mediante su trabajo que los hombres renuevan una realidad que los esclaviza cada vez más porque la producción está orientada hacia las exigencias de poder de algunos individuos. Un aparato conceptual apropiado para estas condiciones debe estar lo más ajustado posible a los hechos y constituye la verdadera y última tarea –dice M.H.– del teórico para la previsión de datos sociopsicológicos del futuro.
La teoría crítica de la sociedad comienza con la determinación abstracta que caracteriza la época actual como una economía basada en el intercambio. No se descartan las modificaciones en la condición del hombre ni la agudización de los antagonismos sociales, pero los principios de la economía política se mantienen sin trasgresión alguna. De este modo la teoría crítica de la sociedad se sirve de la necesidad para enunciar que la sociedad es en su totalidad un único juicio de existencia desarrollado: la forma básica –dice M.H– de la economía de mercancías históricamente dada, sobra la cual reposa la historia moderna, encierra en sí misma los antagonismos internos y externos de la época (…) y tras una fabulosa expansión del hombre sobre la naturaleza, termina impidiendo la continuación de este desarrollo y lleva a la humanidad hacia una nueva barbarie. La teoría crítica afirma que no debe ser así, los hombres pueden cambiar el ser. El juicio de la necesidad del acontecer implica la lucha por transformar una necesidad ciega en otra plena de sentido. Para pasar de la forma de sociedad actual, dice M.H., a una futura la humanidad debe constituirse, primero, como sujeto consciente, y determinar de manera activa sus propias formas de vida. Los elementos de la cultura futura ya están presentes pero se requiere la reconstrucción consciente de las relaciones económicas. Para ello es necesaria una constante transformación del juicio de existencia teórico de la sociedad que se conecta directamente con la praxis histórica.
Aún después de considerar los cambios acaecidos a la estructura de poder dentro de la industria a nivel mundial, la ganancia sigue surgiendo de las mismas fuentes sociales y para acrecentarla es preciso recurrir a idénticos métodos. El objeto de la teoría, sin embargo, se transforma históricamente y esto puede generar contradicciones entre sus partes, pero el objeto permanece uno frente a todo desmembramiento. La trasmisión de la teoría crítica de la manera más estricta implica no trabajar sobre la base de una praxis ya probada y un modo de comportamiento ya establecido, sino utilizar el interés en la transformación en medio de la injusticia reinante en una interrelación entre esta última y la teoría que la reformula y orienta para la praxis.
